
Detrás de la forma (La inmadurez, una experiencia fuera de lugar) de (Witold Gombrowicz)1, Alfredo Martín
Cuando no obedecer es necesario
Estamos en la situación de un niño que se ve obligado a llevar un traje demasiado grande para él y en el cual se siente incómodo y ridículo; el niño no puede quitárselo puesto que no tiene ningún otro, pero, por lo menos, puede proclamar en voz bien alta que el traje no esta hecho a medida, y de tal modo establecerá una distancia entre el traje y su persona. Esto significa: tomar distancia frente a la forma. Cuando logremos compenetrarnos bien con la idea de que nunca somos ni podemos ser auténticos, que todo lo que nos define –sean nuestros actos, pensamientos o sentimientos – no proviene directamente de nosotros sino que es producto del choque entre nuestro yo y la realidad exterior, fruto de una constante adaptación, entonces, a lo mejor la cultura se nos volverá menos cargante.
(Prefacio a Ferdydurke, Wiltod Gombrowicz)

María de los Ángeles Sanz
El primer texto adaptado por Alfredo Martín sobre el autor polaco, fue un cuento La virginidad, esta vez toma de su Ferdydurke (1937) el tema de la inmadurez para trabajar sobre el concepto de construcción a partir del lenguaje; la designación que el otro hace de nosotros al adjudicarnos desde la palabra una forma, y nos instaura un determinante que nos persigue como una sombra. Convertido con el tiempo como un autor de culto, en la época de la guerra la lectura de la novela fue la lectura favorita de las hijas del presidente de la Asociación de escritores polacos: Jaroslaw Iwaszkiewicz que fundaron un “Círculo de Auténtica Inteligencia” y nombraron al autor su presidente honorario.1a La novela era el punto de partida para una crítica aguda sobre la sociedad de su tiempo, atravesada por una educación dogmática, que edificaba por contraparte una sociedad enamorada de la palabra “modernidad”, y que buscaba desde los pilares familiares devastar las costumbres, dejándose llevar por los cantos de sirena de los nuevos tiempos, y la búsqueda desesperada de los personajes de un lugar donde se encuentre valores reales para descubrir que también están sujetos a formas creadas desde palabras huecas, vacías de sentido; pero que intentan subsistir a través del poder y la humillación del otro. El conflicto del personaje, Pepe (Guillermo Ferraro), Joseph Kowalski en la novela, se produce cuando no acepta la denominación de inmadurez que le cuelgan como un nuevo traje y fracasa en su intento de asimilarse a esa “forma” construida desde la mirada de los demás. Fuera del centro donde es situado, siempre duda de la consistencia del lugar que ocupa, y ni la amistad ni el amor son anclajes suficientes para responder con tranquilidad a una forma que se le pide pero que él no puede sostener. La puesta de Andamio 90 con un elenco que bajo la dirección de Alfredo Martín le imprime un ritmo sostenido sin altibajos a la pieza, da cuenta con solvencia y actuaciones precisas de las vicisitudes por las que atraviesan sus personajes. Mérito de la dirección y de las seguras y muy buenas actuaciones, (la composición que Alfredo Martín hace del profesor es de antología) que vuelven un relato espiralado en su desarrollo, atractivo desde el juego con el lenguaje, la coreografía que dibuja el espacio escénico, la música que ilustra el tiempo narrativo, y el vestuario que desde el exterior construye la estructura de ese viaje de aprendizaje hacia el interior de sí mismo que llevan adelante los personajes. Los espacios que la escenografía va construyendo a partir de unos módulos blancos, luces como perchas, y pizarras que van indicando la sucesión de los cuadros, sitúan al espectador2, en los territorios diferentes donde los adolescentes juegan su eterna lucha de afirmación de identidad; el enfrentamiento entre Sifón y Polilla, entre lo ideal y lo material, la seducción del amor y la liberalidad de Zutka (Victoria Fernández Alonso); aguas tenebrosas donde Pepe se mueve con dificultad y venga su desconcierto en el tejido de una trama que devela no sólo la falsedad de las costumbres, las máscaras y las perversidades de quienes se denominan “adultos”, sino también la fragilidad de su propia realidad. De la desazón a la búsqueda de un continente distinto es la huída con Polilla hacia la naturaleza, la nueva forma que se desvanece en las certezas previstas cuando lo que se descubre son las miserias de las diferencias sociales. El amor en ese espacio que se cree bucólico, y que muestra las contradicciones en toda su exasperación renace nuevamente como esperanza, para los personajes en las figuras de la hija de los dueños del campo, Isabel, (Luciana Procaccini) y el peón (Gonzalo Camiletti). Pero Pepe ha vuelto a sí mismo, y se ha despojado de la sujeción de la palabra ajena, ha madurado en el sentido Grombowiano, no obedeciendo los mandatos ajenos, no utilizando el lenguaje ya que impide las diferencias en su afán homogeneizador, sino partiendo desde el principio; la finalidad de la poesía es la deconstrucción de los paraísos permitidos. Merece un párrafo final la adaptación de la novela, y su elección en estos nuestros tiempos donde los discursos que se cruzan confunden y se desmienten en los hechos; y cada vez más sólo dejan a luz la vacuidad de sus palabras. La problemática que el texto propone y la puesta evidencia en su punto de vista, nos dice mucho sobre el estado de nuestra sociedad setenta años después. Aquel escenario polaco que tanto le dolía al autor y que expresa en Ferdydurke, es por demás un paisaje conocido. Me atrevo a terminar con sus propias palabras que son más exactas que las mías: “Reconozcamos que la vida nos ha propinado una buena paliza. Nuestra dignidad por los suelos y nuestra casa…destruida mientras una sonrisa idiota deformaba nuestros labios ensangrentados. Pero todo eso ha terminado y hoy iniciamos una nueva creación. Que esa creación sea única y verdadera, no una miserable imitación, una firma gratuita, una simple forma de hablar sin decir nada, sino un verdadero trabajo del espíritu a la búsqueda de su expresión” (Gombrowicz, 1970, 21)
Detrás de la forma: Autoría y dirección: Alfredo Martín. Elenco: Cecilia Antuña, Alberto Astorga, Julián Bellegia, Gonzalo Camiletti, Luis Dartiguelongue, Rubén Di Bello, Ignacio D’Olivo, Guillermo Ferraro, Francisco Gonzalez Franco, Alfredo Martín, Luciana Procaccini, Martín Savo, Gabriela Villalonga. Iluminación: Pehuén Stourdeur. Vestuario: Ana Revello. Escenografía: Alejandro Alonso. Andamio 90.

Direccionario:
1 Witold Gombrowicz (Vítold Gom-bró-vich) nació en el seno de una familia acomodada perteneciente a la nobleza polaca. Estudió Derecho en la Universidad de Varsovia, desde 1926 hasta 1932. Durante sus estudios se ve envuelto en la vida cultural de Varsovia frecuentando los cafés Zodiak y Ziemiańska junto a otros jóvenes escritores e intelectuales. En 1933, Gombrowicz publica algunas historias cortas reunidas bajo el título de Memorias del período de la inmadurez obteniendo pobres críticas (Este libro será posteriormente reeditado, con el añadido de tres cuentos más, con el nuevo título de Bacacay o Bakakaï). Su primer éxito llega con la novela Ferdydurke, que ganó notoriedad a raíz de la virulenta crítica dirigida a la parte nacionalista de la sociedad de Varsovia. Hasta mediados de los años 60, Gombrowicz permanece en la Argentina, desempeñando diferentes ocupaciones (periodista, traductor, maestro de filosofía...) y congregando en torno suyo a un círculo de fieles. La traducción colectiva de Ferdydurke al castellano que realizó con sus camaradas del café Rex de Buenos Aires, culminó en un lenguaje complejo, infantil y vanguardista al mismo tiempo: la publicó Editorial Argos en 1947, con prólogo del autor.
1a Durante el transcurso de la segunda guerra mundial Gombrowicz vive en Buenos Aires, ya que se encontraba en esta ciudad en el momento que los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939, y decide no volver. Luego del conflicto, y ya Polonia bajo el régimen comunista se instala en el país aunque de manera precaria hasta 1963.
2 En la disposición escenográfica en H los espectadores a la puesta, se encontraban divididos por el espacio escénico. Algunos situados en el tradicional lugar de las butacas del teatro, mientras otros ocupaban también sentados en butacas el locus de la caja a la italiana. Esa disposición permite que el punto de vista se expanda y que ambas perspectivas se crucen en el centro de la escena.



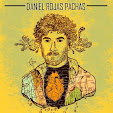


No hay comentarios:
Publicar un comentario